16 Abr Diarios de DiGood
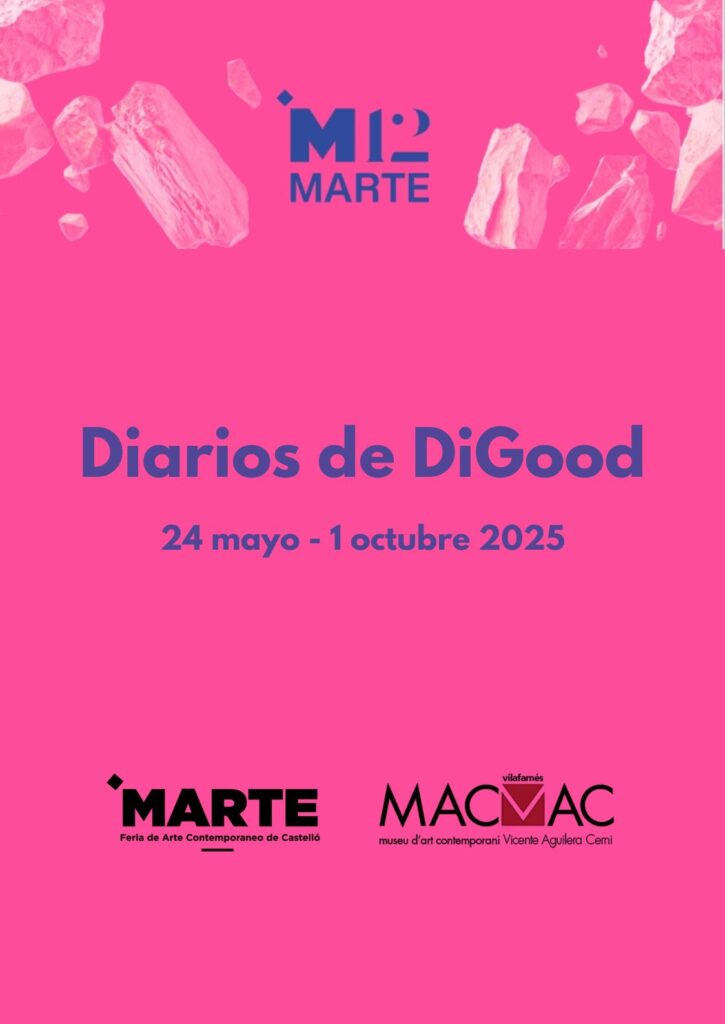
Las caras, Juan, las caras. Esta frase de Loles León en la serie Aquí no hay quien viva, pidiéndole a su marido que grabara las reacciones de los vecinos al abrir el regalo del amigo invisible unas navidades, se ha convertido en una llamada de atención ante las reacciones indisimuladas de la gente. Las caras de Miguel Díaz y Joe Goodman, creadores de DiGoodCollection, cuando ven una obra de arte que necesitan disfrutar a tiempo completo son de una felicidad contagiosa. Incluso diría que a veces desmedida. Las caras, miradles las caras. Es maravilloso mirarles las caras a Miguel y Joe cuando están ante una obra de arte.
Cuando desde la Feria Marte se les propuso esta exposición, creí ver con mis propios ojos que el síndrome de Stendhal existe. No estoy diciendo que Miguel y Joe padezcan una patología clínica, pero sí algo así como una patología intelectual, una demostración de hipersensibilidad al experimentar la artisticidad.

Cuando Henri Beyle (1783-1842), el escritor francés más conocido por su pseudónimo Stendhal, describió su visita a la basílica de Santa Croce en Florencia, explicó que todo lo que allí vio le produjo una mezcla de fuertes emociones que indentificó como cercanas al lugar donde se encuentran las sensaciones celestiales (“Había llegado a ese punto de emoción en que chocan las sensaciones celestes proporcionadas por las bellas artes con los sentimientos apasionados”). Relató haber experimentado una condición abrumadora, una especie de mezcla entre éxtasis, euforia y mareo, al contemplar una acumulación de arte en tan poco espacio y tiempo. Asimismo, explicó que presentó un breve episodio de palpitaciones, mareos y falta de fuerza física. Al salir de aquel lugar, describió lo siguiente: “Fuertes latidos de corazón, acompañados de la sensación de que la vida se había desvanecido, caminando con sensación de caer” (Argullol, 1994).
Posteriormente, en 1898, la psiquiatra Graziella Magherini describió una serie de 106 casos que habían ingresado en el Hospital Santa Maria Nuova de Florencia entre los años 1890 y 1898 tras experimentar síntomas psiquiátricos o malestar psíquico agudo en relación con la visita de obras de arte encontradas en la ciudad toscana. Estos cuadros, breves y de inicio inesperado, fueron presentados en su mayoría por extranjeros que visitaban esta población italiana.
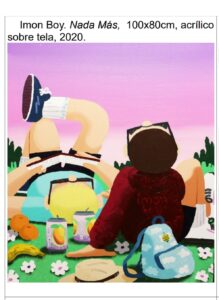
Todo el mundo debería experimentar alguna vez un gran shock ante una obra de arte, sentir como te inmoviliza contra el suelo, cómo te quedas atónito. Y a partir de ahí, como un eco de esa primera vez, de este acontecimiento fundacional de la pasión, de ese asombro físico, empezar a buscar obras para revivir la experiencia. Como si la cualidad de la mirada descansara en una aleación singular de ojo y cuerpo. El ojo que capta, el cuerpo que experimenta.
Es esa posibilidad de vivir hasta el punto de la sinrazón las obsesiones privadas por las obras por lo que el coleccionista se hace. Y en una relación aparentemente contradictoria entre la razón del dinero y la sinrazón de la pasión, es ésta última la que predomina, invade y sacude sus vidas.
Porque, a diferencia de los especuladores del mercado del arte, estos coleccionistas actúan bajo la influencia de su amor, de su pasión a menudo devoradora y obsesiva. Para ellos, las obras no son cosas, y mucho menos mercancías, sino personajes artísticos eminentemente vivos, plenamente sensuales y carnales con los que comparten la vida.
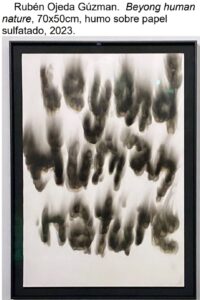
Quiero pensar que los coleccionistas, los de verdad, no se preocupan de las cosas, menos aún de las mercancías, sino de la vida. No les interesa el arte en general, sino esos personajes singulares que son las obras (Baudrillard,1995). La realidad de unas formas que contienen en sus códigos genéticos información de cuanto han contemplado, de cuanto ha influido en la constitución de su ser, obras hechas de sentimientos, ideas, pensamientos, que cristalizan en la materia y nos llegan transparentes como un ámbar que contuviera sonidos y voces remotas recién pronunciadas.
Se podría decir que una de las pocas habilidades que comparten todos los seres humanos es la capacidad de apreciar el arte y que, aunque el objeto artístico que desarrolle esa habilidad puede cambiar de una persona a otra, las emociones experimentadas por los espectadores suelen ser parecidas (Adorno, 1986). Ahora bien, la variable del tipo de objeto artístico que desencadena estas emociones es personal (y necesariamente compartida por Miguel y Joe, lo que no debe ser siempre fácil), aunque sus características propias, sus contenidos, su simbolismo y los parámetros que le dan forma sean más o menos objetivos.
Así pues, la percepción del objeto artístico influye en gran medida en la reacción evocada por el observador, por lo que es lógico que existan diferentes respuestas emocionales y psicológicas que una obra de arte puede provocar en los diferentes observadores. Es más, individuos diferentes tienen respuestas distintas ante una misma obra de arte y un mismo individuo tiene respuestas diferentes ante la misma obra de arte en diferentes momentos de su vida.
Pero, a pesar de las dificultades y la cambiante sugestión que en distintas personas (volvamos a recordar que hablamos de dos) y en diferentes momentos se produce, cuando esa experiencia resulta abrumadora, es algo maravilloso. Las caras, Juan, las caras. Entiendo que es lo que les pasa a estos dos individuos que asumen el riesgo de dejarse llevar por la contemplación, abandonarse, permitir que el arte posea la mente, los sentidos, el espíritu… experimentar un sentimiento que otorga sentido a la existencia.
Al final se trata de eso, hacer cosas que te permitan sentir momentos de felicidad. Aunque, claro, también hay una responsabilidad y un buen hacer tras una colección como la de Digood. Es posible que en vuestra infancia hayáis coleccionado escarabajos o estampillas. O tal vez comprasteis obras u objetos de un lugar de vacaciones. Pero esto es más serio. En su ensayo de 1931, Desempaco mi biblioteca, el filósofo alemán Walter Benjamin describe a un coleccionista de libros. Explica cómo las especificidades del coleccionista no le llevan a apreciar el libro como un objeto útil, sino como algo que va más allá, como un objeto que merece ser admirado y coleccionado. Escribe que para un coleccionista la propiedad es la relación más íntima que uno puede tener con los objetos. La esencia de esta afirmación radica en la pasión que se manifiesta en la relación entre el propietario y el objeto, pero también en la responsabilidad que emana de la posesión y por tanto del mantenimiento de dichos objetos. Es el reconocimiento, consciente o inconsciente, de esta relación lo que constituye la diferencia entre un comprador ocasional y un coleccionista. Un coleccionista no deja de coleccionar porque ya no tiene sitio en las paredes. La famosa teoría de Jean Baudrillard en El sistema de los objetos viene a decir precisamente eso, que lo que realmente coleccionamos somos siempre a nosotros mismos (Baudrillard, 1997).
¿Qué características tiene una colección como la de Digood? Pues básicamente que es la colección de Miguel y Joe. Cuando se trata de relaciones, es importante confiar en uno mismo, en tus instintos, algunos dicen en tu intuición, así que ésta es una colección de lo que les gusta. Porque al final no se trata de preguntarse si podrías vivir con una obra de arte, sino si podrías vivir sin ella.
Realmente, hablar de esta colección y de esta pareja podría justificar vaciar varias tazas de café y una ingente inhalación de nicotina litigando y reflexionando en torno a su naturaleza en una tarde sabatina. Nos hemos acostumbrado de tal manera a ver el arte a través de las palabras de otros que hemos olvidado creer en la experiencia directa de la obra como acto insustituible. Razón por la que debería dejar se escribir. Si ven a Miguel y Joe, mírenles las caras ante las obras de arte. Da un poco de envidia, eso sí.
Joan Feliu . Director Gerente del MACVAC
Bibliografía:
ADORNO, T. W. (1986): Teoría Estética. Madrid, Taurus.
ARGULLOL, Rafael (1994): Sabiduría de la ilusión. Madrid, Taurus.
BAUDRILLARD, J. (1995): La transparencia del mal. Barcelona, Anagrama.
BAUDRILLARD, J. (1997): Las estrategias fatales. Barcelona, Anagrama.
JIMÉNEZ, J. (1983): La estética como utopía antropológica. Madrid, Tecnos.
LIPOVETSKY, G. (1991): La era del vacío. Barcelona, Anagrama.
SUBIRATS, E. (1975): Utopía y subversión. Barcelona, Anagrama.



